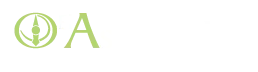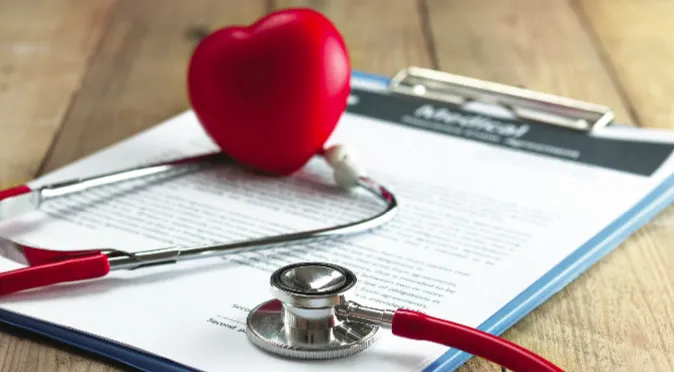Seguro Popular. Son dos palabras que definen la utopía del sector asegurador mexicano, aparentemente condenado a trabajar para los consumidores de los segmentos A/B y C+, con más de 85,000 y más de 35,000 pesos de ingreso familiar mensual, respectivamente. Pero, cuando las aseguradoras mexicanas hablan, las palabras seguro y popular rara vez van en la misma frase.
Las oportunidades de diseñar un producto dirigido a los segmentos de mercado con mayor número de personas y menor poder adquisitivo surgen periódicamente. Elektra y Femsa junto con Oxxo y Coppel las aprovechan y consolidan emporios empresariales fundamentados en los abonos chiquitos pero muy abundantes.
El Seguro Popular surgió a principios de 2000, fundamentado en la Ley General de Salud, la cual reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4.º de la Constitución.
Este artículo establece la obligación del Estado de proporcionar un sistema de salud que llegue a todos de manera integral y gratuita. Durante muchos años, este derecho fue letra muerta, pues, a excepción de los derechohabientes del IMSS e Issste, la población mexicana debía recurrir a servicios privados para atender su salud, o a hospitales de atención universal, como el Manuel Gea González o Xoco, saturados y con eterna escasez de recursos.
Al despuntar el siglo 21, el Seguro Popular fue la respuesta de los gobiernos a la intención plasmada en la Ley General de Salud. A las personas empleadas en la economía informal, desempleados, personas incapacitadas o aquellos que no estaban en el mercado laboral les llegó la oportunidad de ser atendidos por un sistema de salud gratuito y con pocos requisitos. Así, la mayoría de la población que por muchos años se tuvo que rascar con sus propias uñas tuvo acceso a servicios de consulta, intervención quirúrgica y tratamientos para padecimientos como diabetes u obesidad.
Y no es poca cosa. El efecto adverso de una enfermedad o un accidente sobre la economía familiar siempre es alto. Ahora imaginemos cuando el evento se presenta en los segmentos de bajos ingresos. La consecuencia puede ser catastrófica, con familias empobrecidas que enfrentarán una obligación financiera a largo plazo derivada del apoyo familiar recibido en momentos de urgencia o el préstamo de algún usurero de oportunidad. El derecho universal de acceso a la salud alejó la siempre presente espada de Damocles de una urgencia a las tres de la mañana con la cartera vacía.
Los requisitos necesarios para afiliarse al Seguro Popular eran fáciles de cumplir: residir en territorio mexicano; no estar afiliado a ninguna otra institución, como IMSS o Issste; contar con Clave Única de Registro de Población (CURP) y constancia de domicilio, y listo. Casi casi con tener pulso el candidato estaba del otro lado.
Con el relevo sexenal, la 4T no quiso seguir con un programa de salud neoliberal que nació panista y finalmente murió priista. Le echó tierra, tachándolo de corrupto e ineficiente, a pesar de la evidencia positiva de un dato de mejora notable: entre 2008 y 2018, la carencia en el acceso a servicios de salud pasó de 38.4 por ciento a 16.2 por ciento de los hogares del país. Un avance importante por donde se lo vea.
La presente administración, impulsada por las siempre buenas intenciones del actual Gobierno y rezagada por su reconocida ineficacia para llevar a cabo las actividades necesarias a fin de cristalizar los propósitos de beneficio de Morena, anunció con bombo y platillo el nacimiento del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que se preconizó como un sistema de salud “sin requisitos”: vivir en un lugar y tener la CURP parecían condiciones difíciles de cumplir para los demagogos ansiosos de sepultar cualquier vestigio de las ideas neoliberales del pasado reciente.
Así, la 4T no siguió el principio universal de “si no tienes algo mejor, no le muevas”, e hizo desaparecer el Seguro Popular sin que iniciaran las actividades en el Insabi, lo cual dejó a 54 millones de mexicanos preguntándose sobre las características e inicio del nuevo sistema. “Vamos a acabar con todo lo que huela a neoliberalismo de inmediato; y luego vemos cómo lo sustituimos”. En esta zona gris gelatinosa y muy pegajosa se fue casi la mitad del sexenio. Pero no importa, pues la 4T dice que su movimiento de regeneración nacional llegó para quedarse.
Las diferencias entre el Seguro Popular y el Insabi se refieren principalmente a la obligación de afiliación que el primero imponía, inexistente en el nuevo instituto, así como al requisito de cuotas de recuperación, que ahora se limitarán a los servicios de tercer nivel de muy alta especialidad.
Hasta el momento, el financiamiento del Insabi no queda del todo claro, pues, como se ha planteado la meta (“Alcanzar la gratuidad total de los servicios médicos”), se requiere un incremento considerable en el presupuesto, reestructuración financiera, ampliación de la infraestructura médica, contratación de personal, etcétera, cuestiones que no se consideraron dentro de los presupuestos 2020 y 2021. Así, la separación entre intención y realidad, situación constante en este sexenio, evidencia la incapacidad del sistema de salud de acceso universal para cubrir la necesidad que su descripción enuncia. “Sí queremos, pero los recursos y la organización no nos alcanzan”.
Con el Seguro Popular, el Catálogo de Beneficios Médicos se incrementó de 78 intervenciones en 2002 a 294 en 2019, agrupadas en cinco conglomerados: Prevención y promoción en salud, Medicina general y de especialidad, Urgencias, Cirugía general y Obstetricia. Cada una de las intervenciones incluía los “Auxiliares de diagnóstico”, como estudios de laboratorio, de gabinete y procedimientos a los que el médico recurre para el reconocimiento de una enfermedad. Al igual que los medicamentos, su uso no era limitativo y podían utilizarse de acuerdo con las necesidades del afiliado y con el criterio clínico del médico tratante.
Tanto el Seguro Popular como el Insabi tienen limitaciones. Destacan como las principales las cuotas de recuperación y los catálogos de enfermedades. Por otra parte, si México tiene el menor gasto público en salud como porcentaje del PIB de entre los países de la OCDE (cuyo promedio es de 6.3 por ciento), resulta complicado llevar las intenciones del papel a la práctica; y no por falta de ganas, sino por carencia de recursos, lo cual se refleja en dificultad de acceso, limitaciones de servicio y exclusiones estatutarias o de facto.
¿Qué puede hacer el sector asegurador mexicano ante este panorama?
¿Es la transición del Seguro Popular al Insabi una oportunidad para el sector privado, o una vez más nos quedaremos mirando?
Un seguro privado de bajo costo que incluya un servicio limitado de asistencia médica telefónica y presencial puede estar al alcance de los segmentos C y D+, con ingresos familiares de entre 6,800 y 35,000 pesos mensuales. Puede incluir orientación nutricional y acceso a medicamentos genéricos de bajo costo.
El Insabi prevé cuotas de recuperación para intervenciones especializadas. ¿No es ésta una necesidad de cobertura que puede incluirse?
Un primer diagnóstico, avalado por una aseguradora privada, puede ser de gran utilidad para un candidato a los servicios proporcionados (aguanten, que ya llegamos) por el Insabi. Seguro privado de bajo costo como complemento del Insabi. La respuesta rápida y la eficiencia no son características de los servicios públicos de salud, abrumados por la falta de presupuesto, la corrupción y los trámites eternos para obtener atención.
Seguramente, algo se puede hacer. Es tiempo de dar un paso al frente ante una oportunidad evidente para el sector asegurador mexicano.